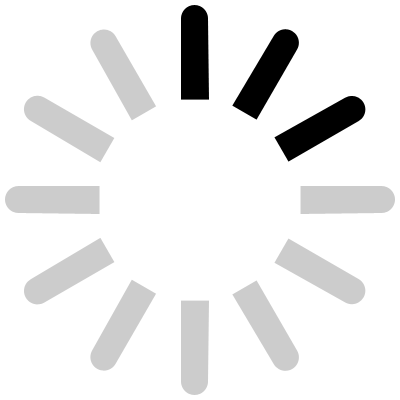GRANDES BRAGUETAZOS DE LA HISTORIA DE ESPAÑA: EL DUQUE DE MONTPENSIER
 |
porAGUSTÍN FERNÁNDEZ HENARES-oOo- NOTARIO DE TORREMOLINOS (MÁLAGA) |
PREFACIO
El autor vuelve a insistir en este capítulo, en su deseo primordial: no llevar a cabo un ensayo histórico, cosa que ya hicieron magistralmente Don Antonio Pedrol Rius y otros sesudos historiadores. Su objetivo es mucho más ambicioso: hacer sonreír al lector con la historia de un hombre que fue hijo de rey; que fue padre de reina; que fue cuñado de reina; que fue miembro de dos dinastías reales; que pudo fundar una tercera dinastía como rey de Ecuador, Perú y Bolivia; pero que quiso, y no pudo, ser Rey de España.
Por eso, sus restos mortales no descansan en el Panteón de Reyes del Monasterio del Escorial (yacen al lado, en el Panteón de Infantes).
Si os complace el relato, aplaudidle. Si os aburre, disculpadle; pero, sobre todo, si ofende a alguien, perdonadle, porque nada está más lejos de su intención.
CAPÍTULO II
EL DUQUE DE MONTPENSIER.
Hace muchos años, cuando el cielo era aún azul y el horizonte no tenía nubes, paseaba yo un día por el bellísimo centro de Sevilla cuando, a la altura del Palacio de San Telmo, me asaltó una gitana que enarbolaba en la mano dos o tres claveles mustios («choníos» se dice en mi tierra):
– ¡Marqués, marqués: cómprame un clavel!
Lejos de seguir los dictados de la lógica tomando las de Villadiego, le entré al trapo con gusto:
-Los claveles me traen mala suerte, a mí y a quien me los da.
Cuando oyó la frase «mala suerte» pegó un respingo para atrás mientras ocultaba la mano «clavelera». Pero con gran rapidez de reflejos cambió el tercio:
– ¡Entonces deja que te lea la mano, príncipe!
Se la tendí, animado por mi súbito ascenso en el escalafón nobiliario y, cuando iba a iniciar su perorata, la interrumpí muy circunspecto:
-Sólo quiero saber, gitana, si esta casa (mientras señalaba al palacio con la mano libre) va a ser pa mí.
La gitana, que no era lerda, después de un fulgurante vistazo a los más de cien metros de fachada con casi treinta balcones, me contestó muy solemne:
-No, payo. Vas a ser mu feliz; te vas a casar con una mujer mu buena y mu guapa; y vas a tener muchos churumbeles; pero esta casa no es pa ti.
– ¿Y por qué? le inquirí con fingido aire de tristeza.
– ¡Porque esta casa tiene mal fario; está gafá; to er que ha vivío aquí ha terminao mu malamente; y a ti, mi arma, no te va a pillar la mardisión!
Como vi que se acercaba su compinche, una especie de cobrador del frac, di por terminada la buenaventura, le solté quinientas pesetas ¡de la época!, y ambos nos alejamos en direcciones opuestas muy satisfechos.
Un amigo que me acompañaba, se limitó a decir, sin mirarme a la cara:
– A lo largo de mi vida he visto muchas formas de tirar el dinero; pero ninguna tan tonta como ésta.
Pasaron los años, y un día, paseando por el mismo lugar, me vino a la mente el recuerdo de esta historia, y me propuse investigar la del Palacio. Y es aquí cuando entra el héroe de este capítulo.
Para ello hemos de irnos a la Francia de principios del siglo XIX. En 1813 Napoleón cae derrotado en Leipzig y el año siguiente es desterrado a Elba. Las potencias se plantean el futuro de Francia, y deciden aceptar la restauración de la monarquía borbónica en la persona del segundo hermano del decapitado Luis XVI, que asciende al trono con el nombre de Luis XVIII, respetando así el ordinal XVII, que hubiera correspondido a su sobrino el Delfín, de quien, de facto, se consideraba su sucesor el nuevo Rey.
Luis XVIII, que ya era mayor, vivió pocos más años (con el susto de los Cien Días por medio), y, al fallecer sin hijos, dejó la Corona a su hermano menor, que sería entronizado con el nombre de Carlos X.
A diferencia de su antecesor, Carlos X no supo ver que los tiempos habían cambiado y quiso comportarse como si fuera Luis XIV (le Roi Soleil). Y por eso lo destronaron en la Revolución de Julio de 1830. Tuvo así, el dudoso honor de ser el último Rey Borbón de Francia.
Un pariente de la familia Orleans que había tomado parte muy activa en la revuelta, tomó el Cetro con el nombre de Luis Felipe I. Este rey es recordado por tres cosas: fue el primer rey de la dinastía de Orleans; fue el último rey de la dinastía de Orleans; y fue el último rey que ha tenido Francia. Y sin embargo fue un rey inteligente, que, viendo las cosas venir, aconsejó a sus hijos como mejor supo y pudo.
Me lo imagino hablando con su hijo Antonio, el benjamín de sus diez vástagos, y diciéndole:
– Mira hijo: aquí en Francia no tienes futuro; tus hermanos están delante de ti en el orden sucesorio; y eso, si es que alguno llega a sucederme, porque veo el panorama muy feo. Haz carrera militar primero, y vete después a España donde van con cien años de atraso. Imagínate que al felón de su Rey, lo llaman «el Deseado», y que el pueblo va cantando por ahí ¡vivan las caenas! Ese es justo el país que tú necesitas. Una buena carrera militar y un buen braguetazo te pueden resolver la vida. Y, sobre todo, hijo mío, no olvides la experiencia de tu padre: ¡para sentarte en un trono, primero tienes que levantar al que lo ocupa!
Antonio, que era joven y valiente, pidió los destinos militares más duros y peligrosos, y a los veinte años, ya tenía la condecoración más prestigiosa de Francia, la Legión de Honor; a los veintiuno era teniente coronel, y héroe de guerra; y a los veintidós, Mariscal de Campo (éste, sí que ascendió rápido en el escalafón).
Con esos antecedentes, tomó el camino de España, y, con el apoyo de su padre consiguió nada más y nada menos que el compromiso matrimonial con Luisa Fernanda, hermana menor de la jovencísima reina Isabel II. Para colmo de dichas, el braguetazo se consumó celebrando su matrimonio en el mismísimo Salón de Embajadores del Palacio Real de Madrid, junto con el de su cuñada la Reina, que matrimonió para su desventura, con su primo Francisco de Asís de Borbón.
El ya Don Antonio de Orleans, Duque de Montpensier, tuvo que relamerse de satisfacción al sospechar (como todo el mundo) que su concuñado difícilmente le daría un hijo a la Reina, por lo que a la muerte de ésta… heredaría la Corona su esposa Luisa Fernanda.
Pero claro, el único problema era que la Reina tenía dieciséis años, mientras que él ya contaba veintidós. Iba a ser una espera muy larga, si es que llegaba a sobrevivir a su cuñada. Y ello sin contar con que alguien le prestara a la Reina el servicio que no le iba a dar su marido.
Por ello, había que ponerse manos a la obra. Y como aviso de que en la vida hay que moverse con rapidez, sólo dos años después de su boda, la Revolución de 1848 en Francia se llevó por delante a su padre.
Así que el objetivo era destronar a su cuñada. Dinero, había de sobra; su mujer era la hija de un Rey Absoluto. Por ello, indujo a Luisa Fernanda a que le vendiera a su hermana Isabel la mitad de los cuadros de la Colección Real (prácticamente medio Museo del Prado, para entendernos), pinacoteca que ambas habían heredado por mitades de su padre, ya que en aquella época dicha pinacoteca era propiedad particular del Rey. Y con parte de ese dinerito (1), se compró el inmenso Palacio de San Telmo, al que fueron añadiendo los terrenos que hoy son los Jardines del Parque de María Luisa. Con un Palacio que competía con el Palacio Real de Madrid, en una ciudad de la que se había enamorado Don Antonio nada más visitar el sur de España, la partida había empezado de un modo inmejorable.
Con más dinero de su mujer se construyó otro palacio en Sanlúcar de Barrameda (hoy es la sede del Ayuntamiento de dicha localidad), y maniobró durante años, hasta conseguir el destronamiento de la Reina en la Revolución de 1868. Y se postuló como futuro Rey.
Pero las cosas nunca salen como uno quiere, y pocos meses antes de que se hiciese una especie de casting en el Congreso de los Diputados para elegir nuevo Rey, cometió la torpeza de retar en duelo a un primo de su mujer, Enrique de Borbón quien, sabedor de la posición ganadora de Don Antonio, lo estaba saboteando con panfletos injuriosos. Y claro, un héroe de guerra con la Legión de Honor, y con una fortuna inmensa gastada durante dos décadas, no iba a consentirlo.
Hemos de hacer un inciso. En el siglo XIX las pistolas de duelo eran armas de avancarga; el cañón era de ánima lisa; y la bala era una bolita de plomo o hierro; ello, unido a que la cantidad de pólvora introducida en la cazoleta era variable, hacía que la trayectoria del disparo fuese muy errática y, por tanto, acertar a un blanco a veinte pasos, era como darle a un pájaro en vuelo, con una escopeta de feria: pura casualidad.
Por ello, los duelistas, después de dispararse alternativamente, como mandaban los cánones, quedaban con el honor salvado a la vista de todo el mundo, y terminaban, como buenos amigos, borrachos en algún burdel.
Pero Don Antonio conocía esto muy bien, y como militar de fuste que era, no estaba dispuesto a hacer un paripé. El duelo sería a primera sangre. Y aquí, amigos míos, cambia la cosa, porque los duelistas tenían que seguir pegando tiros hasta que uno fuera alcanzado. La postura normal (y honorable) de aguantar el disparo rival era de perfil, pero mirando de frente al oponente. De este modo se ofrecía menos superficie de exposición, y normalmente la bala, cuando lo hacía, impactaba en el brazo o la pierna expuestos. Pero dado que todavía no existían los antibióticos, la herida de bala en un miembro terminaba con la amputación del mismo, si es que no quería el herido irse al otro barrio de una septicemia. Así que el duelo a primera sangre no era ninguna broma.
El día indicado le tocó a Don Antonio, como ofendido, disparar primero: fallo. Después ensayó Don Enrique: fallo. Y hasta aquí, todo normal y rutinario. Pero en el nuevo intento de Don Antonio se conjuraron los hados para que ocurriera algo verdaderamente insólito y nefasto para ambos contendientes: la bala de Don Antonio impactó directamente en la frente de Don Enrique, el cual perdió la vida en el acto; y Don Antonio, con el honor salvado, eso sí, perdió su candidatura a la Corona, también en el acto. Y ello, aunque el Tribunal Militar que juzgó el caso, dictaminó (sin cinismo) que la muerte de Don Enrique había sido «accidental». Como ya hemos visto, que el asunto terminara así, fue un verdadero accidente (2).
A los pocos meses del desafío, se procedió en el Congreso de los Diputados a la elección de los aspirantes, y Don Antonio, que hasta el duelo no tenía rival, se quedó en unos tristes 27 votos. Los partidarios de la República fueron 60, y el candidato elegido fue un desconocido duque saboyano propuesto por el General Prim, con nada menos que 191 votos. Hay que reconocer que los señores diputados no anduvieron por esta vez muy finos de puntería, al darle solo 2 votos al infante Alfonso (hijo de la destronada Isabel II y futuro Alfonso XII), el cual quedó en último lugar. Incluso el general Espartero (famoso por los atributos de su caballo) obtuvo 8 votos.
Don Antonio, hombre bravo donde los hubiera, no estaba dispuesto a darse por vencido, así que, falto ya de liquidez, hipotecó el Palacio de San Telmo en unas condiciones que hoy tal vez hubieran encontrado serios obstáculos registrales. Pero a la Ley Hipotecaria de 1861 no le importaban ni las medidas exactas del Palacio, ni mucho menos las condiciones del préstamo. Tal vez en aquella época se entendía equivocadamente que, al ser el prestatario mayor de edad, nadie podía tutelarlo… y menos teniendo pistola (y puntería).
Con el dinero de la hipoteca, Don Antonio hizo lo de siempre: seguir conspirando; esta vez para quitar de en medio al odioso General Prim quien le había, de momento, quitado la Corona. El primer intento, fallido. El segundo, bien conocido por todos: acierto total en la calle del Turco (hoy Marqués de Cubas). En la espalda del Banco de España hay una placa colocada hace pocos años que marca el lugar exacto de la emboscada.
Con el General Prim fuera de escena, el nuevo Rey Amadeo I, sin su apoyo fundamental, iba a durar muy poquito. Como así fue.
Pero ya el tiempo de Don Antonio había pasado. Había envejecido. Varios de sus hijos habían muerto prematuramente, causando un lógico e inmenso dolor a su esposa. El Palacio de San Telmo, otrora idílico paraíso frecuentado por artistas e intelectuales, ahora era un lugar de perpetuo dolor. Incluso, un atisbo de felicidad, la boda de su hija María de las Mercedes con el joven Rey Alfonso XII, le hizo soñar con ser padre de reina y futuro abuelo de rey. Pero tampoco; como todos sabemos, María de las Mercedes murió a los cinco meses de la boda; y una hermana suya, María Cristina, que se postulaba para el segundo matrimonio del Rey, murió a continuación, también en la flor de la vida, sin que se llegase a ultimar el enlace.
En 1890, Don Antonio muere a los sesenta y cinco años de edad, frustrado y fracasado (pero muy querido por el Pueblo). Nada más enviudar, su esposa Luisa Fernanda donó las más de dieciocho hectáreas de jardines del Palacio a la Ciudad Hispalense (hoy, como hemos dicho, son el Parque de María Luisa); y, al morir, legó el propio Palacio a la Archidiócesis de Sevilla, con la condición de que lo destinase a Seminario Eclesiástico.
Es verdaderamente admirable la afición que le tienen los testadores a las condiciones testamentarias. A los notarios, sin embargo, nos dan pánico, y a trancas y barrancas, persuadiendo a los otorgantes, conseguimos a veces disfrazarlas de cargas modales; pero ya tampoco nos vale el truco porque, como sabemos, también se inscriben en el Registro los modos testamentarios, ¡y ponte después a levantarlos! (3)
Hoy, después de treinta años, cada vez que paseo por el Parque de María Luisa veo a esos niñitos muertos en la infancia, corretear y alborotar, y no puedo menos que emocionarme. Pero cuando paso por delante del Palacio veo la cara de la gitana y sus ojos negros taladrándome y diciéndome:
– ¿Pero tú te crees, niñato, que yo soy tonta? ¡A mí nadie me toma el pelo! ¡Y, además, ese Palacio está gafao y tiene mal fario! ¡Y lo tendrá siempre!
FIN
Agustín Fernández Henares
Post scríptum: en 1989 el Palacio de San Telmo fue cedido por el Arzobispado de Sevilla a la Junta de Andalucía para ser habilitado como residencia oficial de los sucesivos Presidentes (4). Al parecer, ninguno de ellos ha querido vivir allí. Pero esa… es otra historia.
NOTAS:
(1) En concreto un millón cuatro mil quinientos (1.004.500) reales. Por lo menos, eso es lo que dice la escritura firmada el 15 de abril de 1850.
(2). Fuentes bien informadas opinan, por contra, que en el alma de Don Antonio anidaba el animus necandi, ya que el día anterior al enfrentamiento se ejercitó en el noble deporte del tiro al blanco; sus padrinos impusieron que la distancia de los duelistas fuese de diez pasos, y no veinte como era habitual; y del mismo modo, solicitó a los padrinos usar sus anteojos durante el duelo, extremo éste que le fue concedido. Don Enrique, sin embargo, no practicó; y posiblemente dispararía al aire (no fuese a ocurrir alguna desgracia). Y, sin embargo, algo hubo de barruntar, porque le pidió a un amigo médico que fuese uno de sus padrinos.
(3). El que no se crea que en el Registro se inscriben los modos testamentarios, que se lea la Resolución de la Dirección General de los Registros de 19 de octubre de 2015.
(4) La «Cesión Institucional del Palacio de San Telmo», como así se bautizó la Escritura, ha dado lugar hasta a una Tesis Doctoral. Por lo demás, el diario EL PAÍS se hizo eco el 18 de septiembre de 2005 de que en el proyecto del arquitecto Don Guillermo Vázquez Consuegra se incluía una vivienda presidencial de quinientos metros cuadrados en el ala norte del edificio. Hoy el Palacio alberga la sede de la Presidencia, y diversas oficinas administrativas.
CAPÍTULO 1: ANIBAL
RINCÓN LITERARIO
LA SONRISA JURÍDICA
ALGO + QUE D.